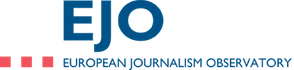Artículo original https://de.ejo-online.eu/in-eigener-sache/20-jahre-european-journalism-observatory-ein-blick-zurueck-und-in-die-zukunft.
Traducido por: Iñigo Álvarez.
Durante 20 años, el European Journalism Observatory (EJO) ha estado informando sobre los desarrollos actuales en la investigación del periodismo y los paisajes mediáticos de Europa. Esto lo convierte en uno de los proyectos más sostenibles diseñados para aumentar la visibilidad de la investigación periodística en todo el continente. Con motivo de este aniversario, el fundador del EJO, Stephan Russ-Mohl, y algunos de los editores reflexionan sobre la idea original del proyecto y cómo ha cambiado la red, así como los paisajes mediáticos de los países socios desde entonces.
Sobre el EJO
En 2004, Stephan Russ-Mohl fundó el EJO junto con colegas de la Università della Svizzera italiana en Lugano; los primeros sitios web fueron desarrolados en alemán, italiano e inglés. Hoy en día, el EJO es una red descentralizada de institutos reconocidos en toda Europa: desde el Erich Brost Institute for International Journalism en la Universidad Técnica de Dortmund y City University London, hasta la Charles University en Praga y la Universidad de Breslavia, pasando por la Kyiv-Mohyla Academy y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, la plataforma mantiene sitios web en once idiomas europeos: alemán, inglés, italiano, francés, portugués, español, letón, polaco, checo, ucraniano y húngaro. Hoy en día, su financiación proviene en gran medida de la Fundación Presse-Haus NRZ, con sede en Essen. En los primeros años, también fueron importantes los apoyos de la Fundación Corriere del Ticino, el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica y la Fundación Robert Bosch.
Recientemente, la red se ha ampliado para incluir la Volda University College en Noruega y el Institute for Communication Studies en Macedonia del Norte. El equipo ucraniano ha reanudado sus actividades tras dos años de parón forzado debido a la guerra rusa en Ucrania. Colegas del reconocido Institut de Presse et de Science de l’Information (IPSI) de Túnez fundaron una rama del EJO para el mundo de habla árabe: el Observatoire du
Journalisme Arabe (AJO), publicado en francés y árabe. El EJO también coopera con socios externos, incluidos diversos medios de comunicación y la Afro Media Network.
El consorcio del EJO ha realizado conjuntamente numerosos estudios comparativos sobre temas actuales del periodismo europeo, incluyendo:
- El conflicto en Ucrania y los medios europeos: un estudio comparativo de periódicos en 13 países europeos (2020).
- Migrantes silenciosos, política ruidosa, medios divididos: la cobertura del refugio y la migración en 17 países (2020).
Además de publicar sus resultados, la red EJO realiza investigaciones para estudios comparativos conjuntos, organiza conferencias y participa en la formación periodística en las universidades colaboradoras.

Stephan Russ-Mohl es el fundador del EJO y, hasta 2018, fue profesor de periodismo y gestión de medios en la Università della Svizzera italiana en Lugano hasta 2018. Escribió para el Neue Zürcher Zeitung, el Tagesspiegel y otros medios reconocidos de la industria.
¿Cuál fue la visión detrás de la fundación del EJO en 2004?
En aquel momento, el periodismo científico florecía en los países de habla alemana y el periodismo sobre medios apenas comenzaba a surgir. Creí que era un objetivo realista presentar la investigación sobre medios, y especialmente la investigación sobre periodismo, de forma periodística, de modo que el grupo objetivo principal —los periodistas profesionales— así como el público general, pudieran ver lo que tiene para ofrecer y qué conocimientos puede aportar sobre el periodismo, el trabajo periodístico y la industria mediática.
Nuestra meta era ampliar el periodismo científico para incluir la investigación sobre medios y comunicación, y hacerlo en equipo con otros, especialmente con jóvenes científicos, que serían responsables de los distintos sitios web.
¿Y de dónde surgió la idea de implementar este proyecto en un contexto internacional?
Ya estaba muy involucrado con el periodismo europeo en la Free University of Berlin, donde habíamos creado una escuela de periodismo y el programa de European Journalism Fellowships. Varios becarios —periodistas de toda Europa, especialmente del este— podían pasar un año en Berlín, formándose y desarrollando sus propios proyectos de investigación. El modelo era similar al de programas estadounidenses como los llevados a cabo en Harvard, Stanford y otras treinta y cuatro universidades.
Luego me trasladé a la universidad de Lugano, y la pregunta fue: ¿qué puedes hacer en una universidad pequeña, recién fundada en la provincia suiza? Un programa de becas como en Berlín no habría funcionado. Se necesitaría una ciudad más grande para ello. Pero observar el periodismo en toda Europa, confiando en la investigación mediática, sí parecía natural desde la Suiza multilingüe. Así nació el Journalism Observatory, inicialmente con tres idiomas: alemán, inglés e italiano.
Con el tiempo conseguimos más fondos para abrir versiones en otros idiomas, lo cual considero fundamental: cuando los periodistas leen literatura especializada, lo hacen en su lengua materna. No se puede asumir que todos hablen inglés lo suficientemente bien ni que tengan tiempo para investigar sobre su propia profesión en otro idioma.
La red lleva activa veinte años, con parte del equipo original y con nuevos editores, y está llegando también a algunos países por primera vez.
¿Cómo ve la evolución del EJO a lo largo de estos años?
Estoy muy feliz de que el EJO siga existiendo. También me siento orgulloso de ello, como uno de los padres fundadores.
Por supuesto, un proyecto como este también tiene que adaptarse a unas condiciones completamente cambiantes. Cuando empezamos, como he dicho, era una época dorada para el periodismo científico, y también el inicio de una etapa floreciente para el periodismo sobre medios. Luego, esto se recortó muy rápidamente porque los gigantes mediáticos eran muy reacios a convertirse ellos mismos en objeto de reportajes. Creo que esa fue la razón principal por la que el periodismo sobre medios no terminó de consolidarse.
Lo que luego se desarrolló con las redes sociales, y cómo el periodismo acabó sufriendo por el triunfo de Facebook y Google, además del colapso de los ingresos publicitarios, no era previsible al comienzo del milenio. Han cambiado tantas cosas, que hemos tenido que adaptarnos para sobrevivir, y creo que eso lo hemos logrado bastante bien.
El EJO ha sido testigo de veinte años de cambios en el panorama de los medios ¿Qué aspectos de los cambios en el panorama mediático han sido más importantes?
Lo más importante es que la base de financiación se ha deteriorado completamente, especialmente en el periodismo científico y de medios. Porque en el periodismo prevalece la creencia de que el periodismo político es lo más importante de todo y el periodismo deportivo es lo segundo más importante, y todo lo demás tiende de alguna manera a quedar relegado, aunque las prioridades de los lectores y usuarios de los medios probablemente podrían ser bastante diferentes. Y si uno se detiene un momento a pensar en cuánto influye la ciencia en nuestra vida cotidiana —al igual que los medios de comunicación—, entonces sería evidente decir que la ciencia es al menos tan importante como la cobertura política. Y ciertamente más importante que la cobertura deportiva. Pero incluso pensar en ello parece ser relativamente difícil en el periodismo. A veces me pregunto con cuánta ligereza aceptamos el sistema existente, a pesar de que tiene fallas muy serias.
¿Cuáles son esos fallos?
He intentado reducirlo a dos palabras clave. Una es la economía de la atención, que asegura que todos los temas que generan clics y asustan a la gente cobren protagonismo, mientras que muchas otras cosas tienden a ser ignoradas. En retrospectiva el ejemplo más claro de esto fue la cobertura del coronavirus.
Y la otra palabra clave, que también juega un papel muy importante en el ámbito político, es la lucha por la hegemonía cultural, que también ha adoptado formas que no son especialmente beneficiosas para el periodismo. Esta lucha no solo se libra entre los partidos establecidos, es decir, SPD, Verdes, La Izquierda y CDU/CSU y FDP, sino que también tiene lugar en las redacciones, y ahora tenemos demasiados periodistas en las redacciones que son activistas. Creen saber hacia dónde deben ir las cosas y olvidan aceptar a los ciudadanos como pensadores independientes y simplemente tener como objetivo proporcionarles la información y las noticias necesarias, y hacerlo de la manera más imparcial posible, para que las personas puedan formarse su propia opinión.
En mi opinión, el periodismo dominante en Alemania se ha vuelto mucho más cerrado de mente. Esto no beneficia a la democracia, y ha llevado a que partidos populistas como la AfD y la alianza de Sahra Wagenknecht ganen mucha popularidad, porque muchas personas sienten ahora que los medios tradicionales y, especialmente, la radiodifusión pública, lamentablemente les están proporcionando información algo sesgada.
¿Obtuvo ideas sorprendentes gracias a la colaboración en red, o las cosas se desarrollaron de manera diferente a lo que se pensaba al principio?
En retrospectiva, también subestimé cuán diferentes son las culturas en cada país, tanto en lo que respecta al periodismo como a la ciencia. Pero quizás esa sea también una de las fortalezas de Europa, que reúne muchas visiones distintas.
Sin embargo, los sitios web individuales operaban a menudo más en su idioma nacional en lugar de adoptar contenidos de los demás, que era la idea original. Esto no solo se aplica a la investigación sobre medios, sino que creo que es un problema general: estamos muy centrados en nuestro propio idioma nacional dentro del periodismo.
Y si acaso ocurre algo distinto, suele ser dentro del ámbito anglosajón, donde uno tiene algo más de acceso, recoge un poco de información, y tal vez también lee The Economist si es un periodista muy educado y curioso. Pero leer un periódico francés o italiano, o seguir con regularidad una página web española, eso es algo muy, muy raro.
EJO POLACO
El vigésimo aniversario de EJO es sin duda una oportunidad ideal para reflexionar tanto sobre el desarrollo de nuestra red como sobre el desarrollo de los medios de comunicación a nivel mundial desde una perspectiva nacional, polaca.
Los medios de comunicación en Polonia no solo enfrentan los desafíos de la digitalización y el desarrollo de los medios en línea, sino que también se han convertido en una plataforma y, en algunos casos, en actores de procesos relacionados con la creciente polarización sociopolítica del país, con todas sus manifestaciones (principalmente desfavorables).
En el marco del consorcio EJO, hemos intentado ayudar a colegas del ámbito académico y del extranjero a comprender estos procesos, tanto en lo que respecta a las particularidades del caso polaco como a la visión de estos fenómenos desde una perspectiva más amplia e internacional. En mi opinión, esto da testimonio de la relevancia de nuestro proyecto conjunto, y las situaciones en las que logramos hacer llegar nuestro mensaje tanto a grandes medios formadores de opinión en países individuales como a aquellos con alcance internacional (y, por ende, a su audiencia). Ello ha sido una fuente de especial satisfacción para el equipo de EJO Polonia. También nos complace mucho que la colaboración dentro de EJO no se limite a la publicación en nuestros sitios web e intercambio de contenidos, sino que también se traduzca en colaboración puramente científica, es decir, proyectos conjuntos y publicaciones en editoriales y revistas científicas reconocidas.
EJO SUIZO

EJO suizo – francófona
Cécile Détraz es la editora del sitio EJO en francés, que es gestionado por Annik Dubied.
Desde 2017, los cientos de artículos publicados por la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel han ofrecido una buena visión general de los temas mediáticos en el mundo francófono.
Hace siete años, nuestros autores abordaban los algoritmos digitales y las GAFAS.
El fin del periódico impreso Le Matin en 2018 fue un claro ejemplo de las dificultades que enfrenta la prensa en Suiza. Lamentablemente, este período recuerda mucho a lo que actualmente atraviesa la prensa suiza, con oleadas de despidos y concentración de medios. En 2019, hubo numerosas observaciones sobre la relación con el público y sobre los problemas de desinformación y noticias falsas, ya que la confianza en los periodistas continuaba disminuyendo en todo el mundo. Sin embargo, en 2020, la aparición de la crisis sanitaria del Covid-19 vino acompañada de una ola de desinformación que nos recordó la importancia del periodismo de calidad.
Los años de 2019 a 2021 fueron en general muy fructíferos para iniciativas innovadoras en los medios suizos y francófonos. Las newsletters tomaron el relevo en las redacciones, el nuevo medio digital heidi.news se desarrollaba, los periodistas invirtieron en Twitch para llegar a nuevas audiencias, y los pódcast, populares desde hacía tiempo en otros países, se volvieron cada vez más comunes en la Suiza francófona.
El tema del periodismo automatizado apareció por primera vez en nuestro sitio web en 2021 y se convirtió en uno de los temas principales tres años después. Junto a estas preocupaciones, estalló la guerra en Ucrania en 2022, lo que llevó a la red EJO a cuestionar la práctica del periodismo de guerra.
Durante veinte años, EJO ha estado arrojando luz sobre los desafíos del periodismo contemporáneo y analizándolos. Aunque algunas de las observaciones no son alentadoras, la red siempre ha buscado destacar posibles soluciones, reuniendo a investigadores y profesionales para reflexionar sobre ellas.
“Regards d’experts”: entrevistas en video en profundidad para comprender mejor los cambios en el periodismo contemporáneo.
En 2018, el EJO en francés comenzó a experimentar con entrevistas en video a expertos en periodismo. La primera entrevista se realizó en Nueva York con el periodista estadounidense Ted Conover. Él habló sobre sus prácticas, el reportaje inmersivo, los dilemas éticos que encuentra y la influencia del storytelling en el panorama periodístico. También mencionó la necesidad de que los periodistas sean más transparentes con respecto a sus métodos.
A lo largo de los años, una docena de investigadores y periodistas han participado en el proyecto y han ofrecido una visión general de los desafíos que enfrenta el periodismo contemporáneo, pero también —y, sobre todo— de las iniciativas que ya existen en algunos medios para afrontarlos. Esto es particularmente evidente en nuestra serie de entrevistas sobre inteligencia artificial, en la que tres responsables de grandes redacciones francesas —Le Monde, Agence France-Presse y franceinfo— nos cuentan cómo están integrando estas herramientas en su trabajo diario y qué cuestiones éticas y profesionales surgen en el proceso.
Etiquetas activismo, EJO, periodismo, Unión Europea, universidades