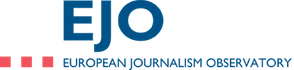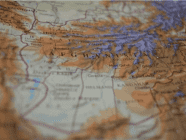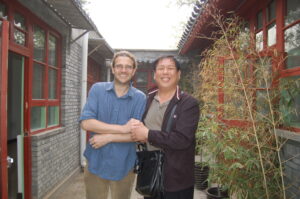
Traducido por Íñigo Álvarez Calleja
Artículo de Wiebke Pfohl del 21 de abril de 2025.
¿Cómo pueden los periodistas extranjeros informar sobre China, donde la libertad de prensa está cada vez más restringida? ¿Qué consideraciones éticas entran en juego? Marcel Grzanna vivió nueve años en China y reportó desde allí, incluso como corresponsal económico para el Süddeutsche Zeitung. Actualmente sigue escribiendo sobre China desde Alemania. Wiebke Pfohl lo entrevistó.
Wiebke Pfohl: Te mudaste a China en 2007, donde trabajaste como periodista freelance y corresponsal extranjero para el Süddeutsche Zeitung. ¿Cómo fue llegar a China como periodista con ideas occidentales?
Marcel Grzanna: Personalmente, no tenía ninguna conexión previa con China. Así que estaba relativamente libre de prejuicios. Pero, por supuesto, era consciente de que trabajaba como periodista en un estado autocrático, un estado que categóricamente no permite a los periodistas trabajar con libertad. En ese sentido, tenía cierto respeto por la tarea y también una sensación de incertidumbre: ¿Qué significaba realmente eso? Lo que realmente implica trabajar en un estado autocrático sin libertad de prensa solo se entiende en la práctica.
Desde 2016 vives nuevamente en Europa, y desde 2020 en Colonia. Escribes sobre China, entre otros, para Table Media. ¿Cómo funciona informar sobre China desde fuera?
Marcel Grzanna: Yo mido el sistema político en China según sus propios estándares. Hay muchas áreas en las que la realidad es completamente distinta a la versión oficial del Estado chino. Por ejemplo, la supuesta unidad del pueblo, es decir, la idea de que en China toda la población respalda al partido. Eso no es cierto. Se ve disenso por todas partes, en muchas formas y matices. Cuando yo estaba allí, lo notaba en cada esquina. O cuando se dice que todo en China está regido por el estado de derecho. Pero el estado de derecho significa que las leyes son tan arbitrarias y amplias que es imposible saber qué está permitido y qué no. Con el tiempo, se forma un patrón a partir de muchos casos individuales. Y entonces surge la pregunta: ¿en qué se puede creer todavía de las declaraciones oficiales? Cuando hablas con personas en China, hay un dicho: “Si quieres saber la verdad, cree exactamente lo contrario de lo que dice el partido.”
Marcel Grzanna vivió en China de 2007 a 2016 China y trabajó allí como corresponsal de negocios para el Süddeutsche para el Süddeutsche Zeitung. Ahora está de vuelta en Alemania y sigue escribiendo sigue escribiendo sobre China como jefe de la sección de China en Table.Media.

Marcel Grzanna vivió en China de 2007 a 2016 China y trabajó allí como corresponsal de negocios para el Süddeutsche para el Süddeutsche Zeitung. Ahora está de vuelta en Alemania y sigue escribiendo sigue escribiendo sobre China como jefe de la sección de China en Table.Media.
¿Cómo se sobrelleva estar allí y ver la presión bajo la que vive alguna gente?
Como extranjero en China, uno disfruta de una libertad que los chinos no tienen. Como extranjero, yo podía llevar una vida en la que sentía que las cosas no estaban tan mal y que todo lo que se decía en los medios era completamente exagerado. La gente parece feliz. Por suerte, yo tenía el contrapeso de obtener una visión más profunda del país. Conoces a personas por las que simplemente sientes compasión, porque viven una miseria enorme. Están sofocados por todo aquello que, como individuo, te da soberanía frente al Estado. O te encuentras con personas que han sufrido tragedias personales terribles, algunas de ellas causadas por el propio Estado, que están desamparadas y no tienen ningún canal para desahogarse. Por supuesto, eso afecta. No obstante, como periodista tienes que informar objetivamente. El trabajo también te ayuda a reprimir un poco todo eso.
En el Índice de Libertad de Prensa 2024 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, China ocupa el puesto 172 de 180 países. ¿Qué tan peligroso fue —y sigue siendo— informar desde China como periodista extranjero?
Ya era peligroso en aquel entonces. Durante los Juegos Olímpicos de 2008 todavía teníamos cierta protección del Estado porque había interés en que el evento no fuera presentado negativamente. Incluso había fuerzas liberales dentro del partido y disposición a hacer concesiones. Pero eso cambió rápidamente. Después, la actitud del Estado se volvió cada vez más hostil. Amenazaban con no renovar nuestros visados y siempre existía el peligro de meterse en problemas. El país no es un bloque monolítico en el que todos piensan igual; hay muchos intereses particulares, incluso a nivel local, que contradicen los intereses de las altas esferas. Y si tocabas uno de esos puntos críticos, podía volverse realmente peligroso.
Además, había una propaganda masiva por parte del Estado. Afirmaciones de que los medios extranjeros —especialmente los estadounidenses— mentían y querían perjudicar a China. Se señalaba públicamente a periodistas en los medios estatales y se les amenazaba seriamente. También recibíamos amenazas regulares de que nos arrestarían o detendrían, y que solo podríamos salir con la ayuda de la embajada. Otra táctica común era no ir directamente contra ti como periodista, sino contra las personas con las que querías hablar.
¿Cómo de peligroso fue —y sigue siendo— el periodismo extranjero en o sobre China respecto a las personas que entrevistas?
Las personas que acuden a nosotros son siempre conscientes de las implicaciones. No es la primera vez en la que entran en confrontación con el Estado. A menudo ya han pasado por ello. Y en sistemas como ese, se hacen fuertes. Saben qué está permitido y qué no. Actúan con cautela y ajustan sus declaraciones de acuerdo con lo que es posible decir sin ponerse en peligro.
Si alguien que no es consciente del riesgo realmente se expone, entonces no puedes seguir adelante. Por ejemplo, si me reuniera con un uigur que no aparece en público y que se abre conmigo, no podría simplemente dar su nombre porque su familia en Xinjiang podría estar en peligro. La historia no lo vale. Por supuesto, puedes contar la experiencia en estilo indirecto y decir que los uigures están afectados, describiendo lo que han vivido. No creo que necesariamente se necesiten nombres en las historias críticas. Si alguien quiere contar su historia, eso sin duda enriquece el reportaje, pero no es esencial para transmitir el drama, la tragedia o la tensión de la historia.
Cuando una historia comenzaba a desarrollarse, primero preguntábamos por teléfono si podíamos informar sobre ella. A menudo, la gente lo rechazaba y así evitaban de forma proactiva el peligro. Si aceptaban, había distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, si sabías que a alguien lo estaban vigilando, hacías un acuerdo no comprometedor por teléfono, como encontrarte a cierta hora. Luego los llamabas y te encontrabas con ellos en media hora, para que el aparato estatal no tuviera tiempo de reaccionar con rapidez. No se debe poner a las personas en peligro por ingenuidad —pero sí con el acuerdo consciente de que queremos informar sobre algo que al Estado no le gusta, y con el conocimiento de todas las partes involucradas de que no está exento de riesgo: por supuesto. Gracias a que existen personas que hacen este tipo de cosas estos sistemas pueden ser cuestionados.
¿Cómo describirías el futuro del periodismo extranjero en China?
Me temo que la ventana se está haciendo cada vez más pequeña. El Estado está intensificando su control tecnológico sobre los ciudadanos y también sobre los periodistas de a pie. Esto significa que cada vez hay menos oportunidades para moverse por el país sin ser detectado y hablar con personas con las que no se permite hablar. Las fuerzas de la sociedad civil y las ONG están siendo desmanteladas. El país se está aislando cada vez más, también en lo económico. Esto afectará también al flujo de información. Y en ese sentido, en los próximos años y décadas deberemos tener mucho cuidado de no tomar como verdad absoluta todo lo que salga de China.
Pero China no puede aislarse de manera tan hermética como para que no salga absolutamente nada. Simplemente por sus vínculos con el mundo, siempre habrá información que China se verá obligada a revelar, y de la que se podrán sacar conclusiones. Y si eso se triangula con otra información —ya sea a través de contactos personales, de la sociedad civil o mediante documentos públicos—, entonces aún se puede generar información válida. Seguimos trazando una imagen muy precisa de China. El país está demasiado expuesto al mundo como para que eso no sea posible.
¿Cómo influye aún hoy en tus valores el tiempo que viviste en China?
Lo que me llevé de China fue la comprensión —y la firme convicción— de que los derechos humanos son universales. En las conversaciones con personas que se enfrentan al sistema, constaté una y otra vez que las necesidades humanas son siempre las mismas. Es el deseo de justicia. Es el deseo de poder decir las cosas, de poder denunciar. El deseo de organizarse con otros y decir: “Esto no lo vamos a tolerar.” No importa lo que los sistemas autocráticos —especialmente China— quieran hacernos creer, que son completamente distintos a nosotros y que su gente tiene otras necesidades. Eso es absurdo. Los derechos humanos son universales. Escuché muchas veces esa frase antes de ir a China, pero no comprendía su verdadero significado. En China, finalmente lo entendí.
Etiquetas China, corresponsal, Libertad de prensa, reportajes extranjeros